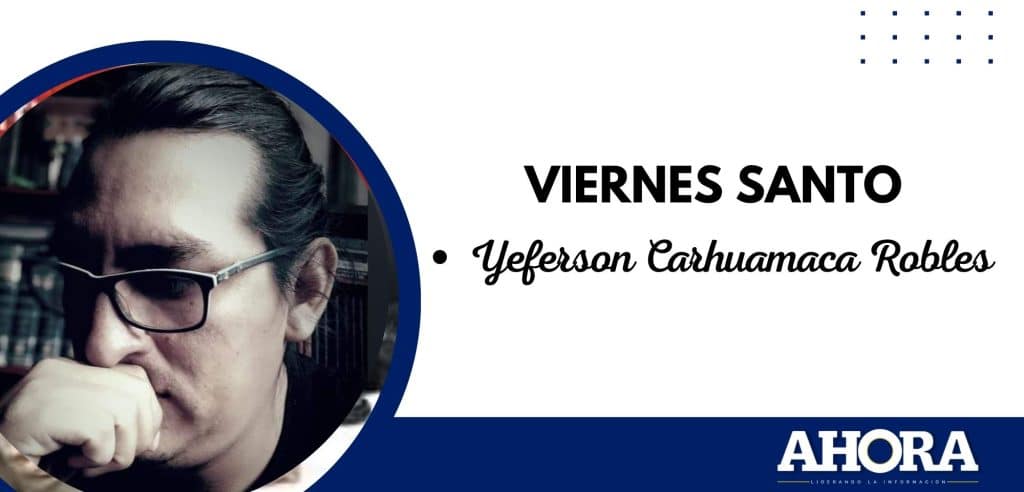Por Yeferson Eduards Carhuamaca Robles
Suenan las campanas de la torre de una iglesia en la comarca, Dios ha muerto este día y la esperanza se marchó como las luces del sol. El bienaventurado e inmaculado se ha ido, nos han dejado solos al partir el pan, querida alma mía. El corazón asiente una lluvia porque aquella brillante lanza traspasó al cordero, cortándolo hasta que el océano que había en él se desbordara como aquel diluvio que purificó hasta el olvido a la humanidad, y en este viernes de túnicas negras la esperanza se fue en un madero hecho cruz. ¡Dios ha muerto!
Entre calles de silencio, las almas vagan por la comarca, la cruz se ha quedado vacía y un charco de sangre ha teñido la roca. Los comercios están cerrados, parece domingo por la tarde, hay pocos deambulando y solo el rio de esta comarca tiende a cantar al compás de las hojas de los árboles que silban suavemente. Esta tarde de silencio muchos han escapado fuera, a los pueblos aledaños de la ciudad, mientras los religiosos cierran las puertas en las capillas e iglesias; sin embargo, algunos mendigos aún seguimos buscando al Señor. Hoy se ha ido el hijo de María, la madre de Dios. Son casi las cinco de la tarde y mis palabras vagan juntamente a mis pies por estas veredas ásperas que me conducen de alguna manera al Gólgota.
Voy siguiendo al viento, recorren por mí viejas y pesadas cruces que me desgastan el alma, mientras se acumula en mí el sabor amargo de la vida, es como el vinagre enjuagando las heridas y tratando de saciar mi sed que aclama tranquilidad. Así llego por lugares oscuros y cerrados, siento frio, me caigo en mi falso orgullo de hombre y retumba mi cabeza de dudas, todo se me hace imposible. Me levanto. Sigo el rumbo, el silencio atípico citadino de hoy me conmueve, el marasmo de la caída no me basta para saciar el dolor de mi corazón hundido, entonces vuelvo a caer, como un frágil vaso que el alfarero olvidó al borde de su mesa y se hizo añicos. Entonces vienen las imágenes de mi madre, aquella buena mujer que me sirve el desayuno y me lava con sus lágrimas, me abraza y me levanta, me dice al oído que nunca estaré solo, que será siempre la estrella que alumbra mi terrible oscuridad, quién me ama desde antes que fuese concebido. Me levanto, mi corazón vuelve arder.
La oscuridad me envuelve con su velo y solo te pido, Señor, que te quedes un momento más al caer la noche, qué no me abandones. Caigo por última vez, los amigos se alejaron con sus mentiras, nunca he podido amar de verdad y he caído prisionero de los vicios que carcomen el alma mía, estoy totalmente paralítico frente a esta caída y me pesa la cruz. Sin embargo, alguien me tiende su mano, ese desconocido sin nombre, se parece mucho a Dios, aunque no haya visto su rostro, me ayuda sin decir nada, solo me ayuda y continuamos.
Con ello me develo de mis vicisitudes de ser humano, mi sueño siempre fue el de morir por ti. Y las sombras han venido, las luces de los postes inertes están acompañando esta noche triste, Él sigue coronado de espinas, las yagas de su cuerpo yacen ahora en ese sepulcro impenetrable que es su corazón y quizás recuerde para siempre los insultos, las quejas, las denuncias y las fatalidades por las que he pasado, quizás nunca sean olvidadas, pero me perdono y los perdono.
Y de pronto… el silencio es callado por los cantos del Gloria Giombini, el tercer día ha llegado, tres, como las caídas que pasaron y fueron olvidadas, las luces luminiscentes del Espíritu llenan los vacíos del sepulcro y mi corazón siente una suave brisa de la vida, que como un pequeño vástago se levanta a buscar el manantial de vida. Es Pascua y hay reconciliación en el cielo y la tierra. ¡Dios está vivo!